La degeneración industrial
Hoy me he quemado el dedo. Abrí el gas para poner a hervir las lentejas y tardé quizá uno o dos segundos más de lo estrictamente necesario. Demasiado. La llama de la cerilla ya había llegado a la yema de mi índice, y prácticamente al tiempo que la acercaba al fogón tuve que empezar a agitar el fósforo para que se apagara. Una anécdota trivial, como ven, un pequeño incidente cotidiano sin la mayor importancia. Sin embargo, a veces las situaciones triviales esconden cambios más profundos y de mayor importancia de lo que podría parecer. Lo cierto es que la última caja de cerillas que he comprado lleva cerillas más cortas; bastante más cortas, como un tercio menos en longitud o así. No sólo eso: los palos parecen más delgados. No sé si es por un cambio de marca o un cambio de modelo de fabricación de la misma marca: las cerillas las cojo en el súper, siempre en el mismo sitio, y nunca me he fijado de qué marca son. La verdad es que en ese sitio sólo hay un tipo de cerillas, así que tampoco podría escoger aunque quisiese. Y, en el fondo, ¿qué más dan unas cerillas? Simplemente, debo ser más cuidadoso a la hora de encender el fuego. No es un gran cambio.
Últimamente me estoy quedando sin pantalones vaqueros. Quiero decir, en un estado decente. Antes un vaquero me duraba en buenas condiciones un par de años. Bueno, cuando digo antes quiero decir hace unos diez años o así; mucho antes que eso, cuando yo era niño, la tela de los vaqueros era tan gruesa que cuando los otros niños jugaban a darte latigazos en el culo con las cuerdas de las peonzas no tenías que preocuparte el día que llevabas vaqueros, porque aquello era impenetrable, y esto vaqueros duraban más que el tiempo que aún te valían por talla. En fin, el caso es que ahora los vaqueros no me duran nada. Es cierto que no voy a tiendas pijas donde te puedan vender lo másfashion y, posiblemente, de mejor calidad, pero en fin, sigo yendo a los mismos sitios que antes iba, y ahora me encuentro que prácticamente después del primer lavado la trama del pantalón se comienza a deshilachar. El caso es que tengo un par de vaqueros que no tienen ni un año pero que podrían utilizarse perfectamente de vestuario para «La noche de los muertos vivientes». Bueno, también es cierto que un par de vaqueros no son tan caros (aunque últimamente cuestan más) y tampoco pasa nada por renovarlos un poco más frecuentemente. Además, puedo usar otro tipo de pantalones… el caso es que hace poco compré un par de pantalones de tela, en una tienda de una marca conocida, con un tacto muy agradable, muy finitos, casi vaporosos. De tan vaporosos que el primer día que hizo tramontana (viento fuerte y frío propio de estas comarcas) mientras estaba con la nena en el parque el pantalón se heló y se rajó. Bueno, no pasa nada, tampoco es tan caro…
Son dos ejemplos cotidianos tomados al azar entre tantos otros: ese billete de metro o de tren cada vez más delgado y endeble, esa oferta cada vez más restrictiva en los supermercados, esa herramienta con mango de plástico que se rompe en la primera hora de usarla, ese paraguas que se dobla al recogerlo, esos zapatos que se desencolan antes de que acabe su primera estación, esas botellas y cartones de paredes cada vez más finas… Todos estos ejemplos ilustran un fenómeno subyacente que cada vez más está tomando carta de naturaleza, y que va más allá de la obsolescencia programada a la que ya nos habíamos acostumbrado. Son destellos, síntomas, de un fenómeno nuevo, de un cambio más profundo: la degeneración industrial.
Hasta ahora, los productos estaban diseñados para durar un cierto tiempo para obligarnos a cambiarlos cada cierto punto y así mantener la producción y el crecimiento exponencial de la economía; como ya hemos discutido, ésa es la razón de tanto despilfarro. De una manera consciente o inconsciente todos sabemos ya que éstas son las reglas del juego, pero como tal frenética actividad de comprar, usar y tirar mantenía la economía en marcha y en el fondo nos garantizaba mantener un nivel de renta que permitía seguir este juego no nos había importado mucho, y así los habitantes de los países que se auto-denominan «civilizados» han llegado a encontrar «normal» que se tenga que cambiar de vestuario cada año o dos, de ordenador cada 3, de coche cada 5 y de casa cada 10. Y tienen razón en denominar a esta práctica «normal» porque es la que por la vía de hecho ha llegado a ser la norma o costumbre, en realidad impuesta.
Sin embargo, el proceso al que nos enfrentamos ahora es de una naturaleza muy diferente. Aquí no se trata de maximizar el ciclo productivo y su rentabilidad, sino algo más perverso y dañino. Sucede que con el hundimiento de la clase trabajadora en estas primeras fases de la Gran Exclusión el consumo está cayendo, y el idolatrado equilibrio entre oferta y demanda que permite fijar el precio se está desplazando a la izquierda a medida que la demanda cae y los precios se ven obligados a hacer lo propio. Sin embargo los grandes industriales, que tienen ya en marcha un sistema de producción a gran escala con grandes fábricas y enormes redes de distribución, tienen demasiada inercia estructural como para poder responder con agilidad a los cambios. En el caso de algunos productos más caros (de mayor valor añadido) la demanda se ha destruido para nunca más volver; es el caso, por ejemplo, de los coches: la mayoría de la gente que ha dejado de poder mantener un coche nunca más volverá a tener uno. En este caso la única solución para el industrial es reducir la producción, lo cual implica cerrar fábricas y echar a gente a la calle (retroalimentando la destrucción de demanda en general, ya que un trabajador menos es un consumidor -o varios- menos). Sin embargo, hay otros muchos productos cuya demanda latente sigue siendo elevada pero que no se expresa en demanda real simplemente porque la gente no se puede permitir según qué precios. Éste es mayormente el caso de los productos de primera necesidad, como los alimentos o la ropa. En ese caso, el industrial lógicamente intenta reducir el precio de venta de sus productos, ya sea por la vía de reducir sus margenes de beneficio (lo cual va contra sus intereses) o por la de reducir sus costes. Para reducir costes puede rebajar el salario a sus trabajadores, pero tal estrategia tiene un recorrido limitado y además cuando menos cobren sus trabajadores menos consumirán (de nuevo el terrible dilema del capitalismo). Así que en el largo plazo la mejor y única estrategia pasa por reducir los costes esencialmente productivos. Lo ideal es que esta reducción llegase por una mejora sin límites de la eficiencia, pero la Termodinámica es en eso muy obstinada (en un post futuro abordaremos el papel de la entropía como suprema y tiránica soberana de nuestro mundo) y el margen de mejora acaba siendo escaso o nulo. Por tanto, lo que queda al final es la simple disminución del aporte material, del consumo de materias primas en la producción, sobre todo ahora que con los albores del Peak Everything (el pico de todo, o Gran Escasez) cada vez son más caros. El industrial va así progresivamente degradando la calidad de sus productos, intentando llevarlos al límite de la inmaterialidad pero por el camino malo (nada que ver con la tan cacareada y nunca vista desmaterialización de la economía).
Lo perverso de este mecanismo de progresiva degradación de la calidad de nuestros objetos cotidianos es que varias décadas de convivencia con la obsolescencia programada nos han hecho muy sumisos a este tipo de procesos de degradación. Aceptamos pues como «normal», porque sigue la vieja norma de la obsolescencia programada, que todo sea de calidad deficiente y que tenga que ser reemplazado periódicamente. Sí que podemos percibir que el ciclo de obsolescencia es ahora más breve, pero como en general los ciclos de obsolescencia se han ido reduciendo con el tiempo es también normal interpretarlo como parte del BAU, de la manera habitual de proceder. Sin embargo, en esta ocasión se está forzando el ciclo de obsolescencia hasta extremos ridículos, como en el caso de las cerillas con el que abría el post y como con tantos otros ejemplos que seguramente el lector podrá encontrar, lo cual evidencia que el motor de estos cambios no es tanto la aceleración del ciclo productivo sino la desesperación por reducir costes. La mayoría de la gente confía sumisa en las bondades del «sistema», del BAU, en su quehacer y asumen implícitamente que con esta aceleración de la obsolescencia el capital fluirá más rápido y tendrán suficiente renta como para mantenerse en esta rueda. Nada más lejos de la realidad. La progresiva degradación de los bienes de consumo común es en realidad un peldaño más en el descenso a La Gran Exclusión.
La degeneración industrial lleva consigo muchos otros efectos negativos, en particular la pérdida de la capacidad industrial y de la economía de escala. La producción de muchos bienes hoy en día es posible solamente porque se producen a escala masiva gracias al uso intensivo de la energía barata. Al irse degradando la renta disponible de los consumidores todas estas empresas irán colapsando y perderemos progresivamente el conocimiento y la capacidad de producir industrialmente muchos productos finales, pero no sólo eso, también la capacidad de producir muchas materias intermedias necesarias en diversos procesos industriales y que de hecho necesitaríamos para poder montar nuestro sistema energético alternativo basado en energía renovable con el que soñamos y que seguramente no vamos a ser capaces de permitirnos. En suma, perderemos la base industrial, el músculo productivo necesario para emprender cualquier tarea industrial.
Llegará un momento en que algunos industriales avispados empiecen a ofrecer productos que, simplemente, estarán bien construidos, probablemente de manera más artesanal; pero, eso sí, a su precio. Será en ese momento en el que sabremos cuál es el precio real de las cosas. Y es que estos nuevos productos hechos a la vieja usanza no serán baratos, y aunque surgirán para dar respuesta a una masiva demanda de tener objetos de calidad suficiente acabarán siendo productos prácticamente de lujo. Como lo fueron, de hecho, a la antigua usanza: la gente antes no renovaba el mobiliario de su casa, sino que como mucho compraba algún mueble durante su vida y los armarios, camas, cómodas y demás pasaban de generación en generación. Y en ese momento la gran mayoría de la población se dará cuenta de hasta qué punto ha descendido su nivel de vida, hasta qué punto nos habíamos ido haciendo pobres sin darnos cuenta. Una vez más, como en la metáfora de la rana y el agua hirviendo.
Fuente: crashoil.blogspot.com.es
Publicado el marzo 30, 2012 en Crisis económica mundial y etiquetado en capitalismo, colapso, consumismo, consumo, crisis economica, decrecimiento, degeneracion industrial, economia, produccion, sistema energetico. Guarda el enlace permanente. 1 comentario.











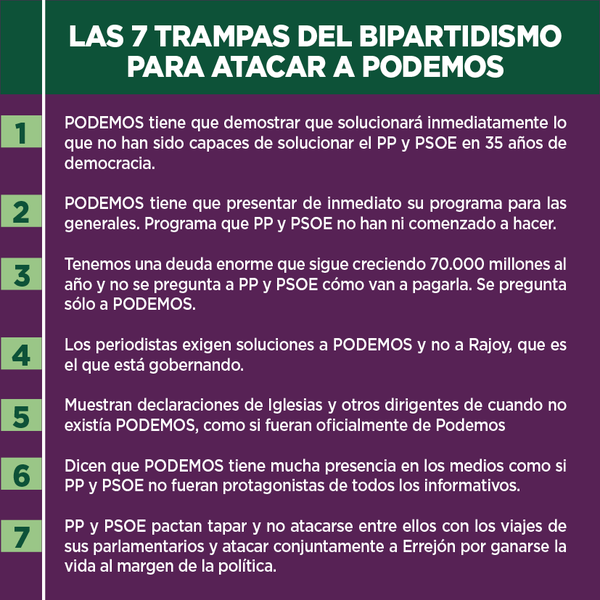







El tema economico parece muy complejo, sin embargo salidas logicas no se aplican, en ese sentido tienen mucho sentido las teorias de conspiracion para acabar con la humanidad…muy cierto el articulo anterior, la reduccion de costos tambien trajo la reduccion del valor de la vida de las personas y el planeta, la salida logica seria fabricar productos de calidad que duren en el tiempo para cuidar los recursos del planeta, usar menos tecnología reemplazar por mas trabajadores, y con buenos salarios para asegurar el consumo, pero no hay ninguna intencion de hacer lo correcto.